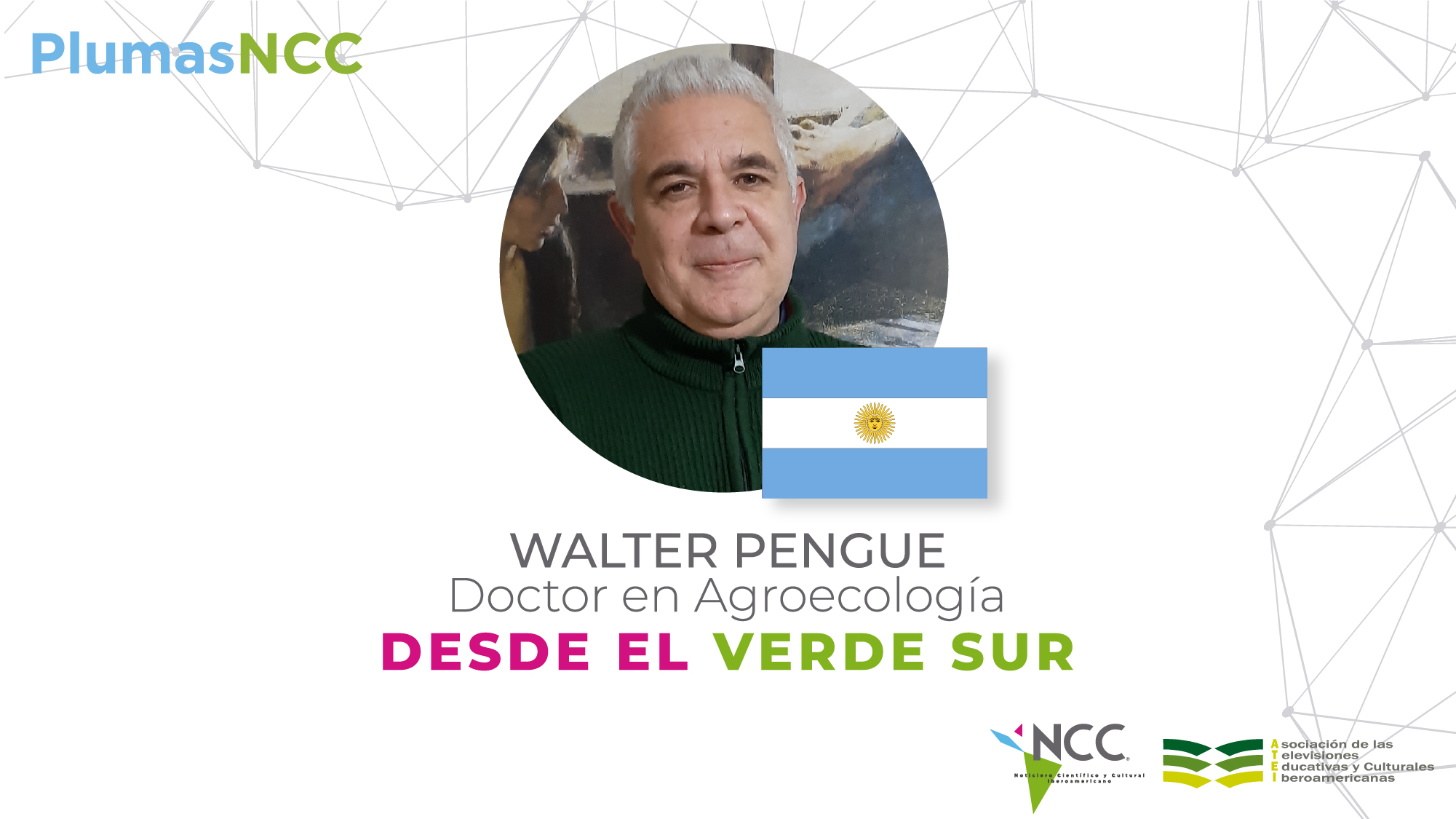Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
“El contrato te otorga una libra de su carne, pero ni una gota de su sangre…”
El mercader de Venecia, William Shakespeare (1596 y 1598).
Acompañando el establecimiento de la humanidad en espacios sedentarios, el hombre descubrió que le podría ser más redituable energéticamente, el concentrar a los animales salvajes en espacios cercanos y pasar así a domesticarlos.
Este proceso de domesticación de especies fue pionero y estuvo por encima de la propia domesticación agrícola, avanzando a través de una selección de especies que le proveyeron de distintos tipos de carnes y otros productos derivados.
Para algunos autores, la domesticación de los animales – algunos ubican a las cabras, como primeras especies domesticadas – avanzó con espacios cerrados, unos 7.000 años atrás, que permitían tener estabulados a los animales, alimentarlos y contar con sus productos a lo largo del año, sin restricciones temporales.
Vendrían recién luego las pasturas y las distintas prácticas de manejo que de forma muy diversa, amplia y extensiva tomó ventajas para la humanidad, a través de la producción de distintos tipos de animales.
El animal ha convivido con el hombre por milenios y le ha dado servicios, mucho más allá que el propio alimento. Le ha servido además como fuerza de trabajo, vestimenta, material de construcción, protección de espacios e incluso de ciclaje de nutrientes y mejora del hábitat productivo y su estabilización en aquellos sistemas pastoriles, de rotaciones y de manejo sostenible a lo largo y ancho del planeta.
No obstante, algunos aminoácidos esenciales para la especie humana se obtenían de fibras vegetales, con la oportunidad de consumir más carnes, leches o huevos de distintas especies, se viró hacia el consumo de fibra animal, dando virtualmente a una discusión entre una y otra fuente que he dado en llamar La Batalla por la Proteína (Pengue 2023).
También este paso acelerado hacia la proteína animal dio anclaje a la evolución de un tipo de sociedad que llegado a nuestros días podríamos asumir como una sociedad carnívora.
A nivel mundial cuando sumamos la carne, los lácteos y los huevos, las tres fuentes constituyen casi el 18 % de la dieta de una persona promedio.
En distintas escalas, desde los pueblos pastoriles hasta una mega industria ganadera mundial, la actividad pecuaria sustenta los medios de vida de 1.300 millones de personas en todo el mundo. Grupos humanos que están ubicados a niveles extensivos en las grandes planicies de países como Brasil, Argentina, Estados Unidos a las zonas de altura en montañas, desiertos o espacios helados. Los animales han llegado a colonizar hasta aquellos espacios dónde la agricultura, por restricción climática, no llega.
Además, los principales subproductos de la vaca, como la leche y el cuero, así como la gran fuerza de trabajo que aporta el animal, los convierte en un ganado vital incluso para países que no consumen mucha o ninguna carne de res. La FAO estima que el mundo produjo 746 millones de toneladas de leche cruda de ganado solo en 2021.
Incluso es importante considerar que hay grandes productores de carne, que no consumen carne. India, por ejemplo, es el principal productor de leche y el cuarto mayor productor de carne de ganado, y tiene una alta densidad de ganado en todas las regiones pobladas y agrícolas. Brasil, también es uno de los cuatro principales productores de carne y leche de ganado. En este último caso, una ganadería industrial intensiva avanza sobre regiones que pasan por encima de Los Cerrados hasta la mismísima selva amazónica.
Mientras tanto, EE. UU. es el mayor productor mundial de carne de res y el segundo mayor de leche, pero lo hace con una población de ganado más distribuida sobre todo su territorio (extensivo y en feedlot).
Son numerosas las críticas que en la agenda de la sociedad occidental se han venido dando – especialmente en la última década – hacia el consumo creciente de carne, particularmente carne de res en Occidente y carne de pollo, cerdos y también pescado en Oriente.
Esas críticas van desde el bienestar animal, el movimiento vegano hasta la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la actividad entérica de los animales.
Desde el punto de vista técnico, el esfuerzo por disminuir estas emisiones ha llevado a la búsqueda de producir más con menos. En Estados Unidos, se incrementó casi el 60 % la producción de leche mientras se redujo el stock de 25 a 9 millones de cabezas, por lo que, grosso modo las emisiones de leche por litro de leche, disminuyeron. En carne, mientras en 1970 se contaban con 140 millones de cabezas, hacia principios del 2020 la cifra se redujo a 90 millones, pero la producción de carne se mantuvo igualmente. Por otro lado, en el Brasil sigue aumentando el stock ganadero y en la Argentina, es mayor la cantidad de animales que la de su propia población.
No obstante estos esfuerzos y la necesidad en los sistemas de producción agrícola ganadera de contar con animales que permiten sostener o recuperar – cuando se maneja de forma sostenible – los suelos y los agroecosistemas a través del funcionamiento adecuado de los ciclos biogeoquímicos, nuevas alternativas se comienzan a presentar a los consumidores. Algunas promovidas por movimientos de protección animal, regiones con menor potencial de producción animal o empresas innovadoras que sostienen nuevos desarrollos biotecnológicos.
La llegada de la carne sintética es una realidad, que ha escapado ya de los laboratorios. Un reciente reporte de The National Geographic, informa que este mes, los comensales de “San Francisco y Washington D.C. serán los primeros de Estados Unidos – y entre los primeros del mundo – en probar lo que algunos consideran el alimento del futuro: carne producida en laboratorio. Destaca el reporte que en junio de 2023, el Departamento de Agricultura de EE.UU. aprobó la producción y venta de carne de pollo por dos empresas – Upside Foods y Good Meat) – cada una de las cuales se asociará inicialmente con un restaurante (Upside con el Bar Crenn de San Francisco, y Good Meat con el China Chilcano del español José Andrés en la capital del país), con la esperanza de comercializar finalmente otras carnes cultivadas en laboratorio y ponerlas todas a la venta en supermercados y restaurantes” (National Geographic 2023).
Estados Unidos, siguió a Singapur como primer país que autorizó la producción y el consumo de carne sintética. Otros países también se encuentran en la lista del desarrollo tecnológico como Israel o Dinamarca. Israel ya está produciendo carne sintética desde hace dos años y ahora promete producir comercialmente leche, sin vacas lecheras, sintética también. La Agenda 2030 de la Unión Europea promueve también – enorme cantidad de subsidios mediante – la producción de carne sintética. Se desconoce si esta apuntará a los mercados internos o a la exportación, como en las últimas tres décadas ha venido haciendo con los subproductos de la industria cárnica europea, cuyo destino final es África. Sin embargo, no todos los europeos están de acuerdo. Italia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en “prohibir la venta, producción e importación de carne sintética, cultivada o de laboratorio, creada por medio de la clonación de células madre extraídas de un animal y luego reproducidas gracias a la biotecnología”.
La carne sintética responde al conocido sistema de cultivo de tejidos. Básicamente consiste en la identificación de células musculares de res de calidad y su reproducción primero a escala de laboratorio y luego a escala industrial, como está sucediendo ahora.
A los fines prácticos, cuando hablamos de una “hamburguesa”, tanto en aroma como textura, la carne sintética viene a emular a su contraparte “real”. No obstante, falta mucho aún, para lograr avanzar o hasta igualar a los famosos “bifes de chorizo argentinos”, los “tomahawk steak” de los norteamericanos o la carne Kobe japonesa, que con su grasa intramuscular y repartida de un modo uniforme aporta una apariencia de marmolado único. Y cada país, región y cultura tiene lo suyo.
Algunos científicos emulan la perspectiva de producir carne sintética con aquella de la producción de cerveza. Otros sueñan con la oportunidad de trabajar directamente con células madre y lograr – mucho más allá de un músculo – la producción de otros órganos o tejidos. Todo ello muy cerca de una realidad, ya existente.
No obstante, por el otro lado, nuevas voces se levantan cuestionando a estos nuevos procesos o quienes les defienden. En la primera vereda, están los que argumentan sobre el incremento en los costos de emisiones, que indican a priori, mayores – y no menores – a lo largo de todo el ciclo, cuestiones éticas planteadas hasta por los veganos y una discriminación encubierta entre lo que los pobres y los ricos comerán en el futuro. Los ricos seguirán comiendo carne, y los pobres…¿?. Los que están a favor, suman el argumento de la disminución de la deforestación, la discusión en el balance de emisiones, el menor consumo de agua y por consiguiente la reducción de la huella hídrica y la huella ecológica y por supuesto, la eliminación del ganado en la ecuación de producción de carne mundial ¿será posible?.
La moneda está en el aire. No obstante la innovación ya ha salido del laboratorio y está en el mercado. Superada la instancia del elevado costo inicial, la producción de carne sintética se está poniendo a tiro. Pero a la discusión se suman otros factores relevantes, tales como las cuestiones culturales y económicas que mueven las economías de millones de productores en todo el mundo y de todas las escalas, el enorme papel que el ganado – no estabulado – extensivo, tiene en la estabilidad de los sistemas agropecuarios, especialmente los agroecológicos y claramente el paladar del consumidor, acostumbrado a un tipo de consumo de carne, que ha venido acompañando su propio metabolismo, en al menos los últimos 10.000 años de historia.
Bibliografía
National Geographic (2023). ¿Qué es exactamente la carne cultivada en laboratorio?. https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2023/07/carne-cultivada-laboratorio-sintetica-que-es-como-se-hace
Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios: ¿Quién se come a quién?. GEPAMA. Colección Economía Ecológica. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires. https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien
***
Walter Pengue es Ingeniero Agrónomo, con formación en Genética Vegetal. Es Máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología por la Universidad de Córdoba, España. Es Director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires (GEPAMA). Profesor Titular de Economía Ecológica, Universidad Nacional de General Sarmiento. Es Miembro del Grupo Ejecutivo del TEEB Agriculture and Food de las Naciones Unidas y miembro Científico del Reporte VI del IPCC.
- Plumas NCC | La curp biométrica en México: Innovación, desafíos, y salvaguarda de datos personales - julio 7, 2025
- NCC Radio Cultura – Emisión 318 – 07/07/2025 al 13/07/2025 – Colombia: Un paraíso de la región de Américas - julio 7, 2025
- NCC Radio Tecnología – Emisión 318 – 07/07/2025 al 13/07/2025 –La Inteligencia Artificial: Un aliado para la humanidad - julio 7, 2025