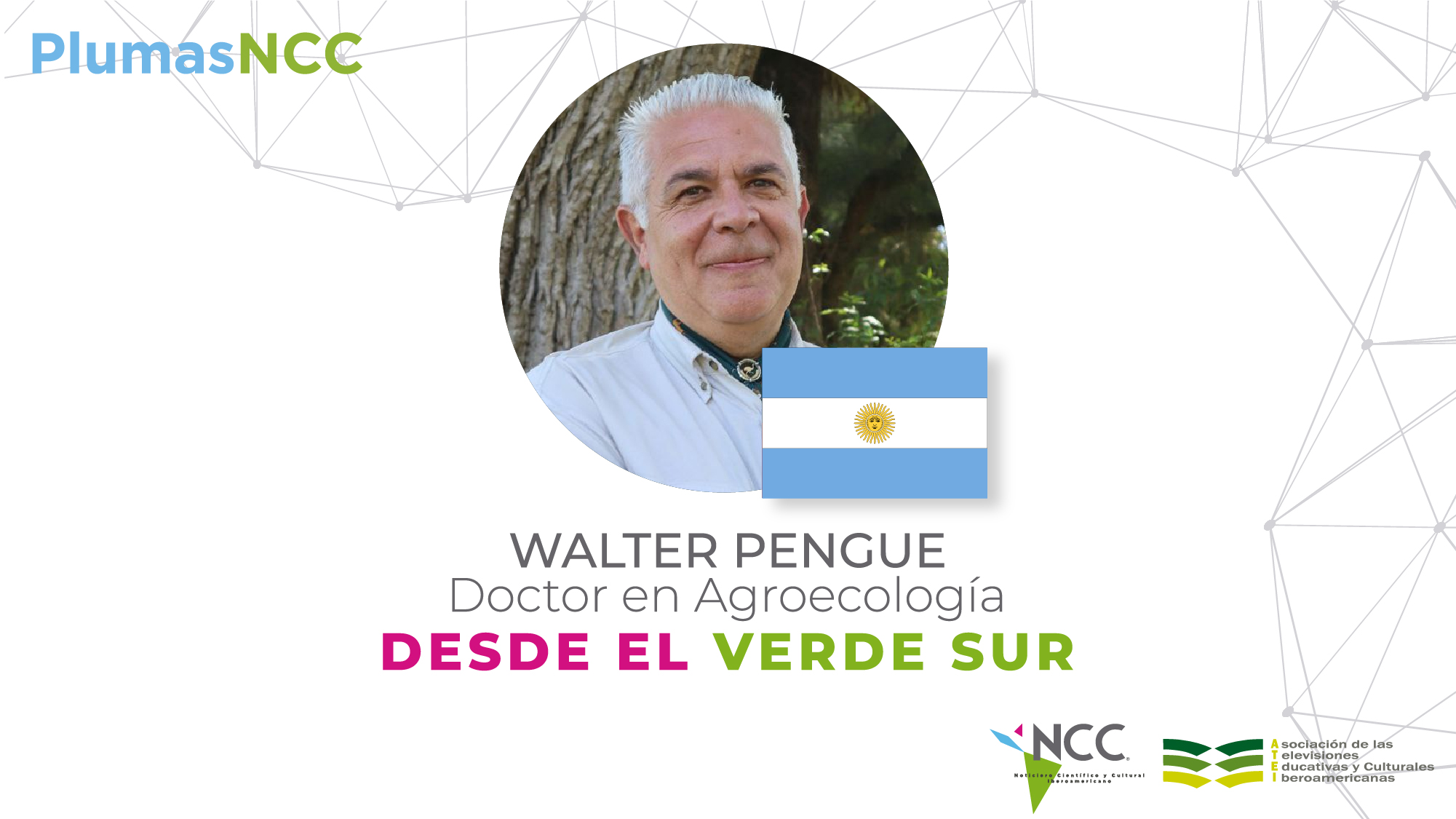Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
Hace 52 años atrás, el 5 de junio se festejaba por primera vez, el Día Mundial del Medio Ambiente. Para los más optimistas se ha logrado mucho. Para los menos, estamos retrocediendo. Y para los escépticos, claramente estamos llegando al final de la civilización tal como la conocemos. Así de simple. Todo nuestro conocimiento, nuestra ciencia y nuestra innovación tecnológica, nos ha brindado la capacidad de comprender por un lado mucho más los serios y complejos procesos involucrados. Y por el otro lado, todo ese capital tecnológico junto con un consumismo exacerbado, nos ha traído a un callejón, por el que se saldrá, solamente por arriba.
Lo concreto es que, las crisis que enfrentábamos en esos tiempos, tenían relación más cercana con el crecimiento económico y sus impactos deletéreos y los problemas de contaminación vinculados directamente a este que a las actuales crisis climática y ambiental global que nos están llevando a un mundo insostenible, tanto para la vida humana como para los cientos de miles de especies amenazadas.
Dos años atrás, cuando se conmemoraron los 50 años de este día y su primera Cumbre de la Tierra, la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 – #UnaSolaTierra – pedía – otras vez – cambios profundos en las políticas y en nuestras decisiones para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en armonía con la naturaleza. “Una sola Tierra” fue el lema de la Conferencia de Estocolmo de 1972. Cincuenta años después, el llamado siguió siendo el mismo. Lamentablemente, muy poco hemos logrado en forma concreta y por el otro lado, el alerta desesperado – ¡inédito! – de funcionarios de primera línea de las Naciones Unidas, debería llamar al menos, claramente la atención de decisores políticos y público en general, sobre la seriedad del asunto que enfrentamos
La ciencia, lo ha advertido y lo viene comunicando en forma incluso aún más contundente, pero con un efecto limitado, restringido, prácticamente vilipendiado por los distintos sectores sociales de poder, el gran público, la prensa y los gobiernos nacionales.
Ya lo advertía aquí mismo en nuestro artículo, “El medio ambiente tirando a un cuarto…”: Nuestros hábitos de consumo se han exacerbado, la vida humana en general deteriorado, las especies comienzan a desaparecer a tasas impredecibles, la aceleración del aumento de las temperaturas globales es un hecho y con ello el cambio climático y el cambio ambiental global se están llevando puesto al planeta y con él a nosotros y muchas otras especies, estando con datos de la propia ONU, la biodiversidad global bajo una enorme presión y con más de un millón de especies en riesgo de desaparecer.
Los últimos reportes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y sobre Cambio Climático en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 relatan un estado de situación que nos lleva a reconocer una aceleración en la tasa de desaparición de especies con respecto a periodos largos previos muy importante. Lo mismo sucede, en términos de aceleración del cambio climático y su vinculación con el aumento de las temperaturas globales. La combinación de ambos factores y su relación con el consumismo internacional nos trae nuevamente a una necesidad inmediata de cambiar el andarivel actual de producción y consumo hacia otro totalmente distinto. Pero ahora. Lamentablemente esto no estaría pasando, sino todo lo contrario.
El 1 % más rico de la población mundial emite más gases de efecto invernadero que el 50 % más pobre. Pero el impacto del cambio climático, es primero sobre los más pobres, en términos de sequías e inundaciones y la clara dependencia de su sistema alimentario. La inequidad es alarmante y las crisis la incrementan. Un informe de Oxfam Internacional (2022) reporta que las diez personas más ricas del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo.
La demanda de recursos naturales es más alta que nunca y continúa en un aumento permanente, tanto para la comida, ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos que reconfortan, al menos a una parte – la que puede pagar – de la vida humana.
Desde los mismos años setenta de la primera Cumbre de Estocolmo, la extracción de recursos ha aumentado más del triple, con un incremento del 45 % en el uso de combustibles fósiles. La extracción y el procesamiento de los materiales, los combustibles y la comida son responsables de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales totales y de más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.
Estamos utilizando el equivalente a 1,6 Tierras para mantener nuestro actual modo de vida hecho que los ecosistemas no pueden seguir el ritmo de nuestras demandas. Ya no pueden absorber ni reciclar naturalmente nuestros residuos.
En un reciente Informe del Panel Internacional de los Recursos de la ONU (2024) se resalta que, sin una acción urgente y concertada, para 2060 la extracción de recursos podría aumentar un 60% con respecto a los niveles de 2020, lo que generaría daños y riesgos cada vez mayores.
El camino hacia la sostenibilidad es cada vez más empinado y estrecho, y la ventana de oportunidad se está cerrando. La ciencia es clara: la pregunta clave ya no es si es necesaria una transformación hacia el consumo y la producción global sostenible de recursos, sino cómo hacer que esto suceda ahora (IRP 2024). Abordar esta realidad, sobre la base de conceptos cambiantes de transición justa, es una parte esencial de cualquier camino a seguir creíble y justificable.
El uso de materiales se ha multiplicado por más de tres durante los últimos 50 años. Continúa creciendo a un ritmo promedio de más del 2,3 por ciento anual. Los países de altos ingresos utilizan seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más contaminación e impactos per cápita que los países de bajos ingresos.
La extracción y procesamiento de recursos materiales (combustibles fósiles, minerales, minerales no metálicos y biomasa) representan más del 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 40 por ciento de las partículas importan porque generan impactos relacionados con la salud. Si se considera el cambio en el uso de la tierra, los impactos climáticos crecen hasta más del 60 por ciento, y la biomasa contribuye principalmente (28 por ciento), seguida de los combustibles fósiles (18 por ciento) y luego los minerales y metales no metálicos (en conjunto 17 por ciento). La Biomasa (cultivos agrícolas y forestales) también representan más del 90 por ciento del uso total de la tierra y esto está relacionado directamente a la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico. Todos los impactos ambientales van en aumento.
Pero a pesar de todo lo resaltado por los científicos, parece ser que el mundo económico y social, sigue mirando para otro lado. Por ejemplo, los subsidios a la energía y a la agricultura, prácticamente continúan focalizándose en apoyar la extracción de energía no renovable o la intensificación de la agricultura industrial, de la mano de un consumo creciente de fertilizantes sintéticos, energía y agua.
Los gobiernos se están gastando 1.700 billones de dólares en subsidios distorsivos que están empeorando el cambio climático. Los subsidios agrícolas, en lugar de desacelerar promueven – a pesar de los discursos – la deforestación y son responsables de la pérdida de 2,2 millones de hectáreas de bosque por año, o el 14% de la deforestación mundial.
En términos de cambio de uso del suelo, América Latina, es un ejemplo paradigmático, de deforestación por un lado y aumento de las inundaciones por el otro.
El uso de combustibles fósiles, incentivado por subsidios, es un factor clave de los 7 millones de muertes prematuras cada año debido a la contaminación del aire.
Respondiendo a los intereses de sus agricultores, los grandes grupos corporativos y una sociedad dormida, que sólo quiere alimentos baratos, para seguir consumiendo, los países más ricos gastan más en subsidios agrícolas que los países más pobres, incluso en relación con la producción agrícola total. Pero afectan, primero a los pobres.
En la última década, los desastres naturales provocaron más de 600.000 muertes y significaron una pérdida de más de 500.000 millones de dólares. El 40 % de la población mundial tiene serios problemas de acceso al agua potable y un porcentaje elevado consume aguas contaminadas. 2,2 millones de personas mueren al año por causas evitables derivadas de la contaminación del recurso hídrico.
En los últimos cien años, el nivel del mar ha aumentado de 10 a 20 centímetros y el desplazamiento de pueblos y ciudades ya es un hecho en las zonas costeras de los países, en los países insulares (¡que piden ayuda a los gritos en las Naciones Unidas!, para convertirse en pueblos migrantes) y hasta en poblaciones impensadas como en Alaska, donde ya son más de 25 los pueblos desplazados.
Desde el año 2000, los desastres relacionados con las inundaciones en todo el planeta han aumentado un 134 % con respecto a las dos décadas anteriores, según un informe de 2021 de la Organización Meteorológica Mundial.
Pero el Cambio Climático ha llegado para quedarse. La ciencia lo viene alertando de la mano de su organismo internacional más representativo, el IPCC, a nivel mundial, como la totalidad de los expertos a nivel nacional. Así lo alertó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres: «Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. Las temperaturas globales siguen aumentando. Y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán irreversible el caos climático». «Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador». «La humanidad tiene una opción: cooperar o perecer», dijo Guterres. Un comentario desde la ONU, poco común, si consideramos la posición neutral y hasta lavada que generalmente tiene.
El caso de Río Grande do Sul y su capital, Porto Alegre son el tristísimo ejemplo de un proceso que privilegió durante suficiente tiempo el lucro inmediato por la gestión adecuada de los recursos naturales, la infraestructura y el ordenamiento territorial. Más de 460 municipios del estado, de un total de 497, han sido afectados.
Las inundaciones afectaron al 94,3% de toda la actividad económica de Rio Grande do Sul. Las regiones afectadas aportan anualmente un promedio de US$ 42.830 millones a la economía brasileña y concentran 23.700 industrias que emplean a 433.000 personas.
Estudios iniciales indican que se han perdido en forma directa US$ 1.732 millones, discriminados en una pérdida de US$ 467 millones que corresponden al sector público, US$ 370 millones al sector productivo privado y US$ 895 millones específicamente a viviendas destruidas.
Río Grande do Sul es una de las potencias de la agricultura brasileña, donde representa el 12,6 % del PIB agrícola nacional. Produce el 70 % de la producción de arroz de Brasil, el 15 % de la carne (12 % de la producción de pollo y 17 % de la producción de cerdo), el 15 % de la soja y el 4 % del maíz. Y marcan que necesitarán al menos uS$ 30.000 millones de dólares, para iniciar una recuperación, que puede llevar décadas. Otro Katrina, ahora en un país sudamericano.
Pero más allá de los números que comienzan a darse sobre estas inundaciones, la cuestión es aún más dramática. Más de 640.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Sumado a lo irreparable como la gran pérdida de vidas humanas y cientos de individuos de otras especies, desde animales domésticos a silvestres, la cancelación directa de servicios ambientales se sentirá por muchos años. Desde el obligado desplazamiento de viviendas y propiedades irrecuperables, efectos al empleo y la producción hasta justamente los efectos sobre la biodiversidad, la situación es compleja.
Pero no es un castigo divino. La deforestación y el avance de las actividades agropecuarias, la literal cementación del campo y el crecimiento industrial de la agricultura sin el adecuado contralor ambiental, expone lo débil que es la economía y la sociedad cuando el ambiente grita.
A ello se suma, la clara política abolicionista de la comprensión sobre los impactos del cambio climático y sus efectos. Especialmente sobre los más humildes. Que siempre serán, los que más sufrirán. Aunque en este Titanic climático, todos se verán envueltos.
La gestión climática y la gestión ambiental, deberían estar en las esferas más altas de decisión y preocupación de la política pública, si es que queremos encontrar una ventana hacia la supervivencia.
La Argentina de hoy, al igual que el Brasil de ayer, promueve políticas de explotación a mansalva de sus recursos naturales, debilitando a toda la legislación ambiental y la gestión del territorio.
Una de las regiones más ricas del planeta, se enfrenta a una crisis ambiental y climática sin precedentes (Pengue, 2023). La misma región que promovió desde las primeras ideas vinculadas al ecodesarrollo y que continuó posteriormente, con la instalación de un concepto relevante a la sociedad global, como lo es el desarrollo sostenible. Autores relevantes de esta región, desde México hasta la Tierra del Fuego, han aportado a lo largo de décadas a las ideas de otro camino, sostenible y justo, para toda la humanidad y no sólo para un grupo privilegiado.
En el libro El Pensamiento Ambiental del Sur, Complejidad, recursos y ecología política latinoamericana, de hace poco menos que cinco años, nuevamente los llamados principales Pensadores Fundacionales de América Latina planteaban con claridad, sabiduría y experiencia acumulada, por dónde habíamos crecido mal, cuáles eran las bases materiales y sociales de nuestro retraso y cuáles podrían ser los caminos que nos pudieran llevar a la transformación sostenible.
Otra relevante pensadora latinoamericana, la colombiana Margarita Marino de Botero, contribuyó durante más de cinco décadas de forma sustantiva en la concreción de una perspectiva regional a lo que estaría aportando además desde la World Commission for Environment and Development y su documento de 1987 Nuestro Futuro Común y luego con las Cumbres de la Tierra o en el mismo Río 92 y las que le siguieron. Y sigue su impronta con nuevas miradas y demandas.
La misma CEPAL, liderada por la bióloga mexicana Alicia Bárcena hace pocos años, hizo lo propio en la búsqueda de una transformación sustantiva y liberadora de nuestra sociedad y su naturaleza y promovió otra obra contundente: La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. CEPAL también a través de científicos relevantes en los ochenta, se ocupó de responder al problema ambiental, con la fuerte crítica social y de inequidad que por la región teníamos, a través de otra obra icónica, Nuestra Propia Agenda.
La ciencia y los expertos, están haciendo enormes esfuerzos por comunicar a los decisores políticos, sobre los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático. No están siendo escuchados. Pero el ambiente, está advirtiendo cada vez más intensamente, sobre los efectos hacia los propios humanos, de los efectos de su degradación. No hay nada que festejar en este próximo día. Sino reflexionar y transformar este estilo civilizatorio por otro, sostenible.
Fuentes de base:
CEPAL (2020). La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
Naciones Unidas (2022). Datos y cifras de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures
Naciones Unidas (2024). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2024): Perspectivas de los recursos mundiales 2024: doblar la tendencia: caminos hacia un planeta habitable a medida que aumenta el uso de recursos. Panel Internacional de Recursos. Nairobi. https://www.resourcepanel.org/es/informes/perspectivas-de-recursos-globales-2024
Pengue, W.A. y otros (2017). EL Pensamiento Ambiental del Sur. Complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Ediciones UNGS. https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue/publication/321148706_EL_PENSAMIENTO_AMBIENTAL_DEL_SUR_Complejidad_recursos_y_ecologia_politica_latinoamericana/links/5a2b3370aca2728e05de88a9/EL-PENSAMIENTO-AMBIENTAL-DEL-SUR-Complejidad-recursos-y-ecologia-politica-latinoamericana.pdf
Pengue, W.A. (2023). Economía ecológica, recursos naturales y sistemas alimentarios ¿Quién se come a quién?. https://ppduruguay.undp.org.uy/wp-content/uploads/2023/04/Economia-Ecologica-Recursos-Naturales-y-Sistemas-Alimentarios.-Quien-se-Come-a-Quien.pdf
***
Es Ingeniero Agrónomo, con formación en Genética Vegetal. Es Máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología por la Universidad de Córdoba, España. Es Director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires (GEPAMA). Profesor Titular de Economía Ecológica, Universidad Nacional de General Sarmiento. Es Miembro del Grupo Ejecutivo del TEEB Agriculture and Food de las Naciones Unidas y miembro Científico del Reporte VI del IPCC.
- NCC Radio – Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Proyecto devuelve conchas marinas al océano para restaurarlo - febrero 2, 2026
- NCC Radio Ciencia –Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Los manglares, guardianes de las costas y el medioambiente - febrero 2, 2026
- NCC Radio Tecnología –Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Mexicanos desarrollan sensores que detectan niveles de azúcar en sangre - febrero 2, 2026