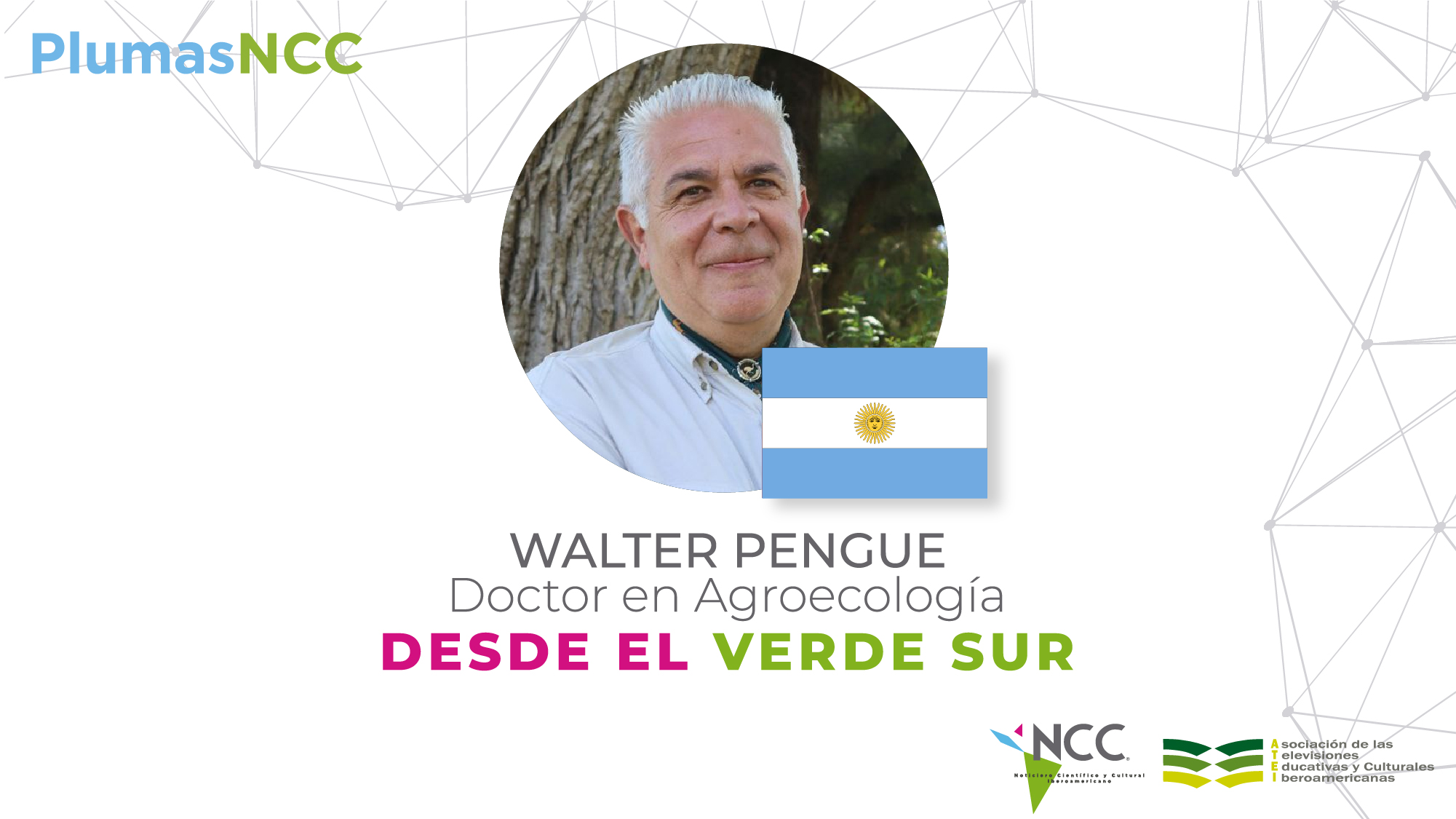Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con venenos?»
Jane Goodall, primatóloga (1934-2025).
En semanas recientes, se realizó en Roma la primera reunión mundial sobre Ciudades Verdes (Octubre 2025), en el marco también de la conmemoración de los ochenta años de la FAO. Cuatro años antes, la misma organización, a la luz de la crisis de los sistemas alimentarios organizó su primera cumbre mundial referida al tema. Si bien es verdad – confirmada a través de los datos – que las hambrunas globales se han atenuado, las nuevas crisis que enfrentamos vinculadas al cambio climático, el cambio ambiental global y también por supuesto, las formas y métodos que hemos utilizado hasta ahora para llevar adelante nuestra agricultura, ganadería y los sistemas alimentarios vinculados hay mucho por decir y ciertamente por transformar.
Uno de los grandes temas, es el referido a la cuestión de los agroquímicos. Productos que han acompañado a la agricultura, desde la llamada Revolución Verde. Esta inició en el mundo entre las décadas de 1950 y 1960, con un potente auge entre 1960 y 1980, impulsada por la introducción de tecnologías, especialmente focalizadas en la mejora genética vegetal, el consumo de fertilizantes sintéticos y la incorporación creciente de agroquímicos al sistema.
Las aplicaciones crecientes de distintos productos tóxicos para intentar controlar plagas y enfermedades en las plantas fueron pasando rápidamente de unos productos a otros, en virtud de sus lanzamientos y posteriores retrocesos por sus efectos colaterales tanto para humanos u otras especies animales y plantas no objetivo. Y también, intentando “reducir” su toxicidad y efectos gravosos especialmente para las personas y otras especies de utilidad productiva. Pasamos de esta forma, de alguna forma en una secuencia de aproximadamente una década por tipo de producto desde los clorados, a los fosforados, carbamatos, piretroides y finalmente eventos transgénicos con capacidad insecticida u herbicida. Si bien muchos de ellos también, a lo largo del “descubrimiento” sobre sus daños, fueron siendo dejados de lado o directamente prohibidos. No obstante, en distintas partes del mundo, incluidos por supuesto, los países del Sur Global, especialmente en América Latina y África, se siguen consumiendo en forma consuntiva, ya sea en forma aislada como en mezclas.
Se espera que el valor de los productos agroquímicos crezca de manera constante y alcance un valor estimado de USD 282,2 mil millones para 2028, frente a los USD 235,2 mil millones en 2023, a una tasa de crecimiento anual de 3,7% durante el período (Agribusiness Global 2024). Mientras que en América del Sur se alcanzará un tamaño de mercado de 73.200 millones de dólares en 2028, impulsado por el sólido crecimiento en países como Brasil y Argentina, sostenidos por su creciente y permanente producción de soja, maíz y otros cashcrops.
En el Anuario Estadístico de FAO 2024 se informa y confirma también que nada de los agroquímicos se está reduciendo sino aumentando. El uso de plaguicidas aumentó un 70 % entre 2000 y 2022 y en 2022, en las Américas ascendió a la mitad del uso mundial total. Los fertilizantes inorgánicos usados en la agricultura alcanzaron los 185 millones de toneladas de nutrientes en 2022, de los que el 58 % de esta cantidad corresponde al nitrógeno. Esto representa un incremento del 37 % en comparación con el año 2000. Los agricultores consumieron 3,54 millones de toneladas de sustancias activas en 2021, lo que representa un aumento de 11 % en 10 años y casi el doble comparado con 1990, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (NCC 2024). Los herbicidas que intentan controlar a las malezas, representan el 50 % aproximadamente, liderados por el consumo de glifosato.
Aún más, de lo que poco se habla, es sobre el efecto combinado de las “mezclas”, es decir del cóctel de agroquímicos que estamos asperjando sobre lo que luego comerá la humanidad y acerca de lo que poco sabemos, en tanto prácticamente no tenemos investigación y seguimiento temporal vinculado a ello. El cóctel de químicos puede llegar a ser aún más grave y de efectos combinados que ameritan que sean rápidamente estudiados. A los agroquímicos aplicados, se deberían incorporar y estudiar conjuntamente, el uso de surfactantes y coadyuvantes, cuyos efectos tóxicos también ameritan ser analizados integralmente.
La experiencia acumulado en las prácticas de aplicación, se han expandido muchísimo en los países con los más grandes territorios extensivos para la producción agrícola como los Estados Unidos, Brasil o la Argentina. Allí el trabajo de los aviones fumigadores, los “mosquitos” (Pulverizadoras autopropulsadas) y ahora los drones pulverizadores (individuales o conformados en “trenes” de drones o equipos), permiten una eficiencia de aplicación beneficiosa para expandirse sobre grandes territorios, en muchos casos, vaciados de gente. En países como la Argentina, estas pulverizadoras autopropulsadas representan el 85 % de las aplicaciones, mientras que el otro 15 % es realizado por vías aéreas. Pero el crecimiento del uso de drones en poco tiempo, tendrá también su espacio. No exento de nuevas discusiones. Los drones pulverizadores en Argentina tienen por ahora una capacidad de pulverización de unos 50 litros y un ancho de labor de hasta 10 metros y pueden fumigar – dependiendo de su capacidad – entre 10 y 25 hectáreas por hora. El 60 % de los trabajos de pulverización está a cargo de los contratistas, que trabajan una media de 15.000 hectáreas anuales, trasladándose de una provincia a otra o circulan entre países limítrofes.
En grandes extensiones el uso del avión fumigador simplifica el control de plagas y enfermedades en cultivos de alto valor comercial como la soja. Ello ha facilitado su expansión no sólo en la región pampeana sino en regiones extrapampeanas como el Chaco Seco y el Chaco Húmedo, en los Cerrados Brasileños, el Pantanal y hasta en los bordes amazónicos. Por ejemplo, Argentina cuenta con unas 600 aeronaves dedicadas a estas tareas, que dependiendo del avión puede pulverizar entre 4.000 y 5.000 hectáreas por día, pudiendo llegar a cubrir alrededor de 100 hectáreas por hora. Y a pesar de su destreza en la aplicación y el alto nivel tecnológico incorporado, el fumigador no corta el chorro o muchas veces la deriva alcanza a sitios no objetivo, como pequeños caseríos, huertas, chacras de poblaciones indígenas o campesinas. En El Mundo según Mosanto, Marie Monique Robin lo documentó claramente o Marcelo Viñals en Hambre de Soja, hace casi 25 años atrás. O incluso en nuestros recorridos a campo, el intenso olor al químico o la directa llegada del mismo a la mesa de los campesinos visitados no se hacía esperar contaminando no dentro solamente, sino literalmente desde arriba la sopa, los alimentos que irían a intentar comer o “quemando” la propia huerta que dejaría de producir. Todo sigue igual o aún peor en el campo. Pero el tema no queda allí, ahora mismo, la frontera expansiva del avance de lo rural sobre lo urbano, como hemos documentado históricamente desde el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, no se detiene. Y se plantean nuevas tensiones y discusiones, como resultado de las presiones por producir sin respetar salvaguardas ambientales, sociales, a la salud y hasta productivas vinculadas al uso sustentable de los recursos.
En Plumas NCC de Octubre, cuatro años atrás (Pengue 2021) argumentábamos sobre los distorsivos efectos producidos en la salud de la población por los agroquímicos y un sistema alimentario defectuoso. Desde los movimientos sociales en América Latina se demanda por otra agricultura: “Agroecología o Barbarie” nos dicen. Y es así, apoyan y demandan a la ciencia por una ampliación y dedicación más conspicua por sistemas agronómicos que gestionen sosteniblemente a la naturaleza y extraigan sus frutos con externalidades mínimas.
La población alertaba sobre el cóctel químico con el que se la cubrió durante décadas, hoy en día demanda por una transformación desde la base. El “Movimiento de Pueblos Fumigados” un colectivo público que propone una transformación de los sistemas productivos, una eliminación de la carga de agrotóxicos y una promoción de sistemas basados en la agroecología crece reactivamente frente a la amenaza de una agricultura industrial que poca atención ha llevado a sus propios impactos. La infraestructura verde y azul y la agroecología especialmente (IPBES 2024, IPCC 2022) vienen siendo reconocidas como prácticas productivas sostenibles, especialmente importantes a implementar en pueblos y ciudades.
Pero lo social y alternativas sostenibles parecen ir por un lado y el interés económico de la coyuntura, muestran ir claramente por otro. Y se plantean de esta forma, propuestas intempestivas que pretenden producir, prácticamente sin ninguna restricción hasta en la propia medianera o las casas de los urbanitas, las escuelas, los colegios u otros espacios públicos. Hace ya más de una década que en algunos países como la Argentina, la cuestión tomó estado y reacción pública y los directamente afectados, se nuclearon bajo el lema de estos llamados “Pueblos Fumigados”. En algunos lugares más que en otros, se avanzó con legislación específica, prohibiendo las fumigaciones con agroquímicos sintéticos en lo que se dio en llamar bandas de restricción.
Sin embargo, nuevamente hoy en día las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina están promoviendo una Ley que pretende permitir que se fumigue hasta la puerta de la casa de los vecinos, a tan sólo diez metros de las viviendas, con el uso de distintos medios mecanizados de aspersión.
Es llamativo que, mientras en una buena parte del mundo el aprovechamiento de los espacios de interfase, la infraestructura verde y azul en pueblos y ciudades y la reconversión del cemento en verde productivo hasta en ciudades como París o Nueva York estén creciendo notablemente, en las ciudades argentinas, la premisa del sector agroindustrial intensivo y de sucesivos gobiernos y de hasta legisladores de – en apariencia – distintos objetivos políticos, sea el asperjar agroquímicos hasta en los lugares más insólitos de la vida cotidiana. Más allá del interés comercial y la concentración de poder de un sector por sobre el otro, el costo social, ambiental y a la salud humana, debería prevalecer. Y para ello, hay también respuestas productivas contundentes y que sólo ameritan el uso del conocimiento científico y agronómico, más allá de la comodidad por producir un cultivo “por control remoto y a distancia”. La discusión está planteada: por un lado está el modelo agroindustrial intensivo a gran escala en espacios extensivos que no tocaremos en este momento y por el otro, el manejo de los espacios sensibles en los lugares de interfase urbano rural que presentan oportunidades que resuelven – y no crean nuevos problemas – vinculando prácticas productivas con el beneficio económico, social y hasta para la gestión pública.
En los últimos veinte años, los EVAs (Escudos Verdes Productivos) (Pengue y Rodríguez 2018) fue una propuesta completa que vino a proponer resolver especialmente sobre los impactos de todo tipo, producidos en las áreas de interfase urbano-rural. Frente a la legislación restrictiva inicialmente por no producir nada, los EVAs proponen producir alimentos de calidad garantizada y brinden a la vez una salida ambiental, productiva, social y hasta legislativamente adecuada para acomodar los distintos intereses en tensión sobre la forma de utilizar esas tierras colindantes con la vida cotidiana del urbanita.
La generación de un cambio agroproductivo en la interfase urbano-rural bajo una perspectiva agroecológica, y el flujo dentro de la red urbana que se podría generar producirá en el sistema un conjunto de beneficios ambientales, sociales y productivos que, en lugar de generar conflictos recurrentes, contribuirá a resolver los serios inconvenientes que se enfrentan en el ecotono periférico. Desde el año 2014 la FAO reconoce formalmente la agroecología como una de las prácticas de la agricultura sostenible más relevantes para enfrentar la crisis alimentaria emergente (FAO 2015).
Actualmente las ciudades y pueblos tantos de la Argentina como de otros países latinoamericanos como Brasil, Paraguay, Bolivia o Uruguay, están rodeados por los mares verdes de la agricultura industrial y reciben la deriva permanente de agroquímicos sobre sus casas, contaminación de los acuíferos y pérdidas de su calidad de vida.
Un Escudo Verde Agroecológico, se trata de un sistema ambiental productor de biomasa (comida, piensos, etc.) en condiciones agroecológicas que a su vez actúa como elemento protector, conservador y recuperador de servicios ambientales importantes para la sociedad, lo que evita la aparición de problemas de salud. El Escudo Verde puede implementarse sobre los espacios restringidos de aplicación de agroquímicos entre los mismos 10 metros hasta más de 1.000 alrededor de todos los pueblos y delimitarse sobre los parches específicos para la diversificación de la producción en formas concéntricas o en parches alternativos que permitan tanto la producción como el mantenimiento de áreas asilvestradas que permitirán mantener la diversidad biológica, los controladores biológicos como pájaros e insectos benéficos y demás servicios ambientales. Todo ello, sin la aplicación de una gota de agroquímico sintético, apelando sí, por supuesto, al mejor manejo integral agronómico. Por supuesto que el tamaño del parche dependerá de la justificación técnica certera sobre los efectos de la deriva – gotas de agroquímicos que son detectables a través de tarjetas sensibles – y cómo proteger en forma fehaciente a la población. Y esto guarda muchas particularidades técnicas, que dependerán de la ecorregión de qué se trate, las condiciones climáticas, rugosidad, tipo de suelo, heliofanía, viento, temperatura y varios otros datos necesarios para dirimir la distancia adecuada para cada circunstancia y manejo. Y en esta determinación trabajar en forma mancomunada entre técnicos, profesionales y la sociedad civil involucrada.
Son claras las opciones: cuidar la salud y nutrición de la población o descuidarla totalmente. Si la opción será la primera, el único camino productivo en la interfase urbano rural, será la implementación de procesos de base agroecológicos que promuevan sistemas ecoagroalimentarios que beneficien al conjunto social y no apunten a la mera producción de cashcrops. Pero la primera gran transformación reside aquí, en el borde de los pueblos y las ciudades, tanto en el Norte Global, que cada día comen mejor en algunos sectores, como en el Sur Global, abandonados a la buena de Dios y con sólo la lucha social por la supervivencia como norte.
Son poderosos los motivos por los cuales la agroecología puede expandirse en las ciudades y pueblos y potenciar procesos de producción totalmente diferentes a los actuales. La alimentación del futuro podrá encontrar en los modelos agroecológicos el camino que le permita escapar a la contaminación agroquímica en los bordes, a la crisis energética, la degradación de la biodiversidad y de los suelos, la expansión urbana, la contaminación ambiental, los serios problemas de salud urbana, los impactos y las transformaciones derivadas del cambio climático, las crecientes limitaciones de agua y otros recursos, al tiempo que le permita fomentar redes de comercio e intercambio inexistentes hasta ahora en el área periurbana de las ciudades, rodeadas actualmente de agricultura industrial intensiva o de cinturones verdes que utilizan muchos agroquímicos y tóxicos contaminantes.
Con los Escudos Verdes Agroecológicos y productivos se logra (Pengue 2017):
– Disminuir el riesgo socioambiental inmediato producido por la agricultura industrial colindante con los espacios de vida de los habitantes de las ciudades y pueblos.
– Promover modelos de recuperación ambiental, parches de paisajes naturales, parcelas de parches naturales y canales de conectividad y canales de conectividad que mejoran las condiciones de vida.
– Promover a la agricultura familiar de base agroecológica.
– Controlar el crecimiento indiscriminado de la “mancha urbana”.
– Recuperar los suelos decapitados y tosqueras.
– Utilizar compost obtenido de basurales de la zona para dicha remediación.
– Realizar la capacitación laboral para reinserción de mano de obra desocupada.
– Promover la inclusión de la población rural y periurbana en el sistema de producción orgánica.
– Mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población.
– Disminuir la carga de agroquímicos que se asperja en las zonas periurbanas, promoviendo Escudos Verdes Productivos en la periferia de las ciudades intermedias.
– Ofrecer una alternativa productiva a los productores rurales, hoy limitados en sus procesos productivos por la generación de legislación que les prohíbe la producción y fumigaciones en el entorno urbano, pero no les ofrece alternativas.
_ Construir redes comerciales locales que recuperen y den oportunidades laborales a un significativo espacio de la comunidad.
_ Reducir las tensiones sociales y dar oportunidades de gobernanza local a los municipios e intendencias.
En fin, es mucho el beneficio como para dejarlo de soslayo proponiendo cuestiones productivas intensivas que a estas alturas deben claramente estar “alejadas de la población”. Por eso la propuesta se llama “ESCUDO”, porque es eso. Un escudo que ayuda a proteger a la población en todos los sentidos: en su bienestar general, su salud y la vida general en los pueblos rurales y las ciudades intermedias. Algo está cambiando en el mundo y es la nueva forma en que se deberían producir los alimentos.
Referencias
Agribusiness Global (2024). El mercado mundial de agroquímicos está preparado para un crecimiento significativo y se proyecta que alcance los 1.400 millones en 2028 https://www.agribusinessglobal.com/es/agrochemicals/global-agrochemicals-market-poised-for-significant-growth-projected-to-reach-282-2-billion-by-2028/
FAO (2015). Agroecology for food security and nutrition: Proceedings of the FAO International Symposium. https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/342680/
IPBES (2024). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrelio, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.13850290. https://zenodo.org/records/13850290
IPCC (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
NCC (2024). Los pesticidas cada vez más utilizados en la agricultura mundial. https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/02/25/los-pesticidas-cada-vez-mas-utilizados-en-la-agricultura-mundial/
Pengue, W.A. (2017). Agroecología y ciudad. Alimentación, ambiente y salud para una agenda urbana sostenible. Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Nº 139 2017, pp. 63-77. https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/papeles_139.pdf?srsltid=AfmBOoq64W1CaIbTScU5bhdX7hGjC-XgEp_qWuCOFGdfWCRWR4a4NnX1
Pengue, W.A. (2021). Agroecología o Barbarie. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/10/05/plumas-ncc-agroecologia-o-barbarie/
Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien
Pengue, W.A. y Rodriguez, A. (2018). Compiladores. Agroecología, Ambiente y Salud: Escudos Verdes Productivos y Pueblos Sustentables. GEPAMA UBA. FHB, Buenos Aires. https://cl.boell.org/sites/default/files/lib-escudo-verde-agroecologia-int-para_web.pdf
TEEB (2018). Measuring what matters in agriculture and food systems. A synthesis of the results and recommendations of TEEB for Agriculture and Food’s Scientific and Economic Foundations Report. The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB). UNEP. https://www.unep.org/topics/teeb/teeb-agriculture-and-food-teebagrifood/teeb-agrifood-resources/measuring-what-matters
***
Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires. En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).
Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).
Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la ISEE. Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Actualmente es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa actualmente de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y vocal de su Consejo Directivo (2024/2026) y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios. Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).
Publicaciones
Todas sus obras pueden bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
Últimos libros
GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024). AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
- Plumas NCC | Las fábricas de agua se agotan: Inicia la batalla por los recursos - enero 27, 2026
- Plumas NCC | El poder de los datos en la soberanía, transparencia y regulación nacional e internacional - enero 26, 2026
- NCC Radio – Emisión 347 – 26/01/2026 al 01/02/2026 – El gorgojo del maíz podría convertirse en el alimento - enero 26, 2026