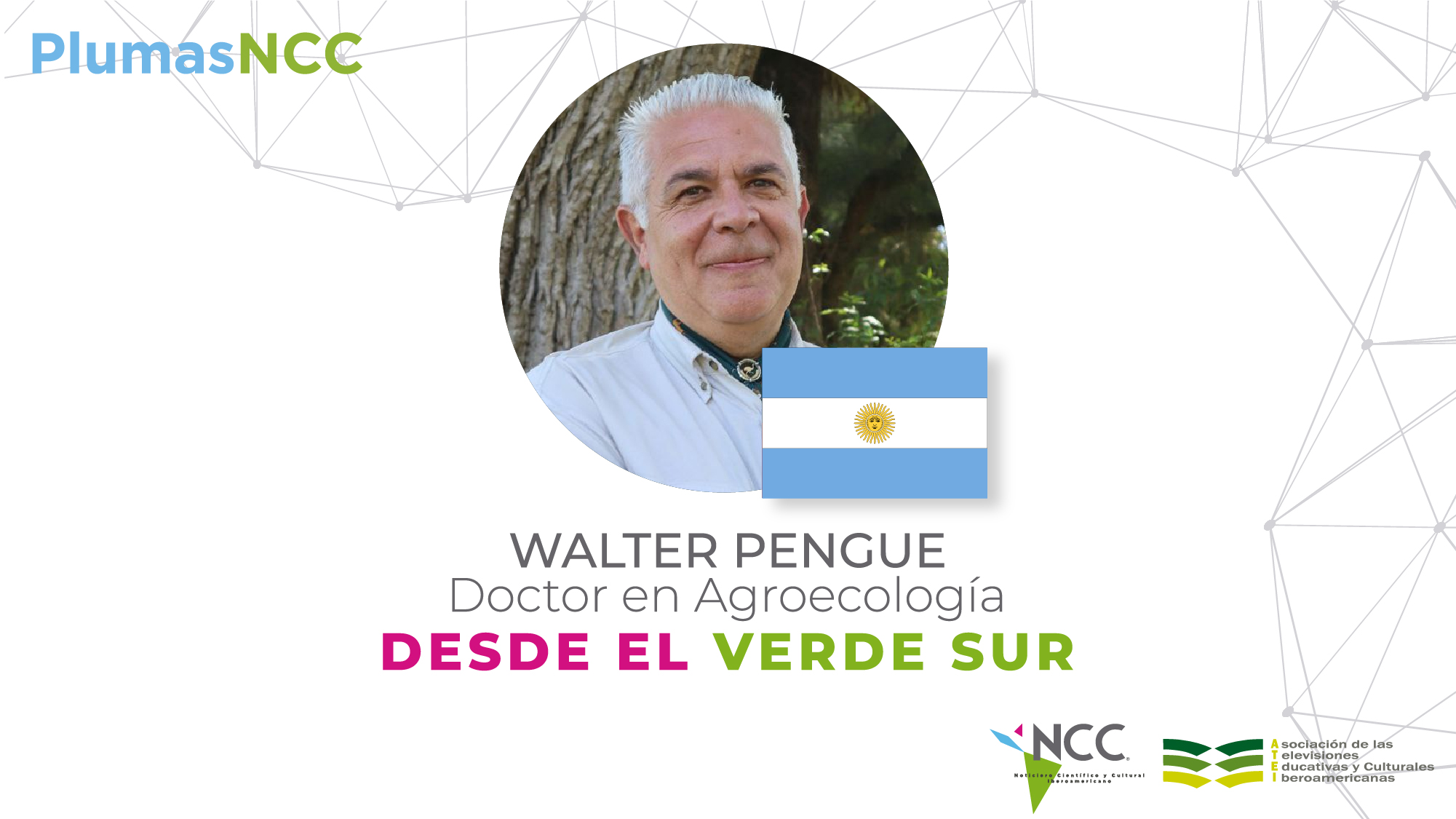Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
“Una política que se supone basada en certezas científicas trae consigo el riesgo del dogmatismo y de la cristalización de sus verdades ”
Héctor Alimonda (1949-2017) (Ecologia Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía, 2002).
La naturaleza está en riesgo. Y demás estaría decir que la sociedad que esta contiene lo está aún más que ella. La primera, ajustará sus canales y seguirá existiendo. La segunda, al menos en los términos de este estilo civilizatorio, está llegando a un punto de no retorno.
El escenario de cambio climático, el cambio ambiental global y la muy clara sobreexplotación de recursos naturales vienen mostrando impactos alarmantes que ameritan ser tenidos en cuenta. Al menos eso es lo que la ciencia viene comunicando desde hace años (Pengue 2023).
Al respecto, tanto los avances científicos en términos de evaluación independiente de los daños vinculados a la degradación ambiental (Gligo y otros 2020) como los reportes mundiales sobre el tema, nunca han sido tantos y tan completos. Los documentos relevan una potente e irrefutable batería de datos cuantitativos y cualitativos sobre la tendencia actual, los daños recientes y una evaluación de los futuros vinculados especialmente al avance antropogénico sobre la naturaleza.
Quienes analizaron históricamente los embates del cambio climático fueron científicos climáticos, físicos, matemáticos, químicos, biólogos y tantos relevantes profesionales procedentes de las Ciencias Exactas y Naturales. La ciencia avisa, pero su poder es restringido. Y especialmente, cuando su palabra está siendo vilipendiada por actores políticos relevantes en el escenario mundial que – sin justificación científica alguna – rechazan la información sobre los daños al ambiente, el clima o a las otras especies.
No obstante ello, la información científica es tomada seriamente por la sociedad. Y es esta, quién incluso ha impulsado un diálogo relevante entre disciplinas. No es suficiente con tener los datos. O cuantificarlos. Sino también interpretar especialmente las interacciones y los efectos que se producen entre la sociedad y la Naturaleza. Un sistema geofágico y energívoro que además de consumir recursos naturales (renovables y no renovables) produce desechos incalculables, imposibles de tratar en su totalidad, incluso teniendo en consideración algunos de los falaces argumentos de la mal llamada economía circular.
Hace ya décadas que hemos empezado a comprender las interacciones y los nexos existentes entre nuestras acciones y la naturaleza. Entendimos desde la Declaración de Tbilisi, adoptada en 1977, que necesitábamos apuntar a un desarrollo que no implicara la degradación del ambiente de la mano de un progreso degradante y por otro lado, que tendríamos que educarnos y formarnos para comprender la complejidad de los procesos que enfrentaríamos nosotros y las generaciones por venir. Vendrían luego sucesivas Cumbres, en las cuáles el “nuevo término” del desarrollo sostenible se haría más que palpable y se comenzaran a integrar miradas y participaciones imprescindibles, no sólo desde las ciencias básicas y naturales como así también de los decisores de políticas públicas y – ¡por fin! – la mirada y perspectiva integral de los pueblos originarios y las comunidades locales.
Justamente integrando miradas desde las ciencias naturales con la llegada de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962 a Las venas abiertas de América Latina del querido autor uruguayo Eduardo Galeano en 1973, se ha conformado un diálogo fructífero e integrador que de alguna manera, no se tenía. El análisis de los efectos de la productividad a ultranza vinculado con un capitalismo que impulsa una economía podrida, que no reconoce externalidades, confirmaba ya los impactos que no sólo sobre la salud sino sobre el ambiente comenzaban a tenerse.
Y es justamente la perspectiva puesta en la imposibilidad de crecer ad infinutum de la economía en un mundo finito, la que ha sumado perspectivas proactivas de economistas heterodoxos que critican estos procesos. Y a ello se suman, las tensiones sobre las formas en que se distribuyen los recursos, los precios relativos que estos tienen, las interacciones globales y los impactos locales de ciertas prácticas de producción y consumo, las inequidades sociales, la creciente productividad de conflictos sociales y hasta serias problemáticas vinculadas a la justicia ambiental y los derechos a un ambiente sano y a un desarrollo armónico y justo para todos.
De esta forma, frente a muchos de estos conflictos sociales que derivan de la forma en que la humanidad ha venido tratando a la naturaleza, el papel de las ciencias sociales en las últimas décadas ha sumado su aporte a una mirada integradora de estos diálogos sociedad naturaleza. Para ello, el aporte de la ecología política desde una región como América Latina ha sido sustantivo.
La ecología política es un campo interdisciplinario que contribuye en analizar las relaciones entre las dimensiones sociales, políticas y ambientales, especialmente en el contexto de América Latina. Se centra en las luchas por los recursos de la naturaleza, la justicia ambiental y las desigualdades socioambientales. Examina cómo las políticas, las relaciones de poder y las prácticas sociales influyen en la degradación del medio ambiente y en la distribución de recursos naturales. Héctor Alimonda (2011) la definía como “el estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y representaciones…, a través de los cuales diferentes actores políticos, actuantes en diferentes escalas – local, regional, nacional, internacional – se hacen presentes, con efectos pertinentes y con diferentes grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de territorios y en la gestión de su dotación de recursos naturales” (Alimonda 2011).
De alguna forma, la ecología política ha puesto el foco en los procesos coloniales y neocoloniales desde tiempos pretéritos hasta nuestros días en los cuales los ciclos de explotación y concentración comprenden desde actores globales a actores locales.
La ecología política reconoce que la cuestión ambiental en América Latina no es un problema técnico o científico, sino que responde a la interacción entre las estructuras de poder mundial y regional y sus relaciones sociales, económicas y políticas. Y bajo este paraguas, el interesante diálogo entre el aporte de las ciencias exactas y naturales junto a las ciencias sociales, permiten escalar en el análisis de un sistema complejo: el ambiente.
Muchos de estos autores han contribuido a una construcción regional de un pensamiento desde la ecología política que logrado constituir lo que se ha dado en llamar el Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Autores relevantes de la región, que han dado cuenta de procesos que han estudiado por décadas como Héctor Alimonda, Enrique Leff, Victor Manuel Toledo, Margarita Marino de Botero, Nicolo Gligo, Osvaldo Sunkel, David Barkin, Daniel Panario, N. Barreras Bassols, Escobar, Svampa, Dussel, Gudynas y tantos otros en el mundo, como Joan Martínez Alier – ícono de la ecología política y los conflictos ecológico distributivos – u O´Connor, Gorz, Lipietz, Bebbington, Georgescu-Roegen, Schlosberg y otros.
El próximo Congreso de CLACSO a desarrollarse en Bogotá entre el 7 y el 12 de Junio próximo (CLACSO 2025) tratará muchos de estos interesantes procesos y discusiones, teñidos también por un cambio dramático en las políticas públicas globales y regionales y sus estructuras de poder y la amenaza autoritaria, el riesgo de las democracias debilitadas, la cancelación de derechos y los tremendos efectos de la guerra sobre la paz regional.
Claramente la ecología política estará presente en una discusión entre actores sociales, filósofos, científicos sociales y académicos de otras numerosas disciplinas, todos preocupados por aunar esfuerzos por comprender los cruciales efectos que la cancelación de derechos y la aceleración de procesos degradantes del ambiente no sólo tendrán sobre la sociedad sino también sobre la naturaleza.
Este Pensamiento Ambiental del Sur (Pengue 2017) ha dado cuenta permanentemente de esta necesidad de diálogo interciencias, imprescindible para el abordaje integral de la complejidad ambiental y a la luz de lo que filósofos como Enrique Leff, han planteado con claridad meridiana en el muy necesario cambio hacia una racionalidad ambiental, saliéndonos del enfoque antropocéntrico que nos ha traído hasta esta crisis.
Referencias
Alimonda, H. (2011). (coord.). La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires. CLACSO. Editorial CICCUS. Disponible en: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/12246
CLACSO (2025). X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Horizontes y transformaciones para la igualdad. Disponible en: https://conferenciaclacso.org/
Gligo, N. y otros (2020). La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien
***
Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires. En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).
Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).
Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la ISEE. Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Actualmente es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa actualmente de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y vocal de su Consejo Directivo (2024/2026) y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios. Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (Noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).
Publicaciones
Todas sus obras pueden bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
Últimos libros
GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024). AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
- Plumas NCC | La ilusión de la IA en todo y para todos - febrero 9, 2026
- NCC Radio Cultura –Emisión 349 – 09/02/2026 al 15/02/2026 – Panamá honra su historia con una nueva siembra de banderas - febrero 9, 2026
- NCC Radio Ciencia –Emisión 349 – 09/02/2026 al 15/02/2026 – UNL mide su huella ambiental con balance de carbono - febrero 9, 2026