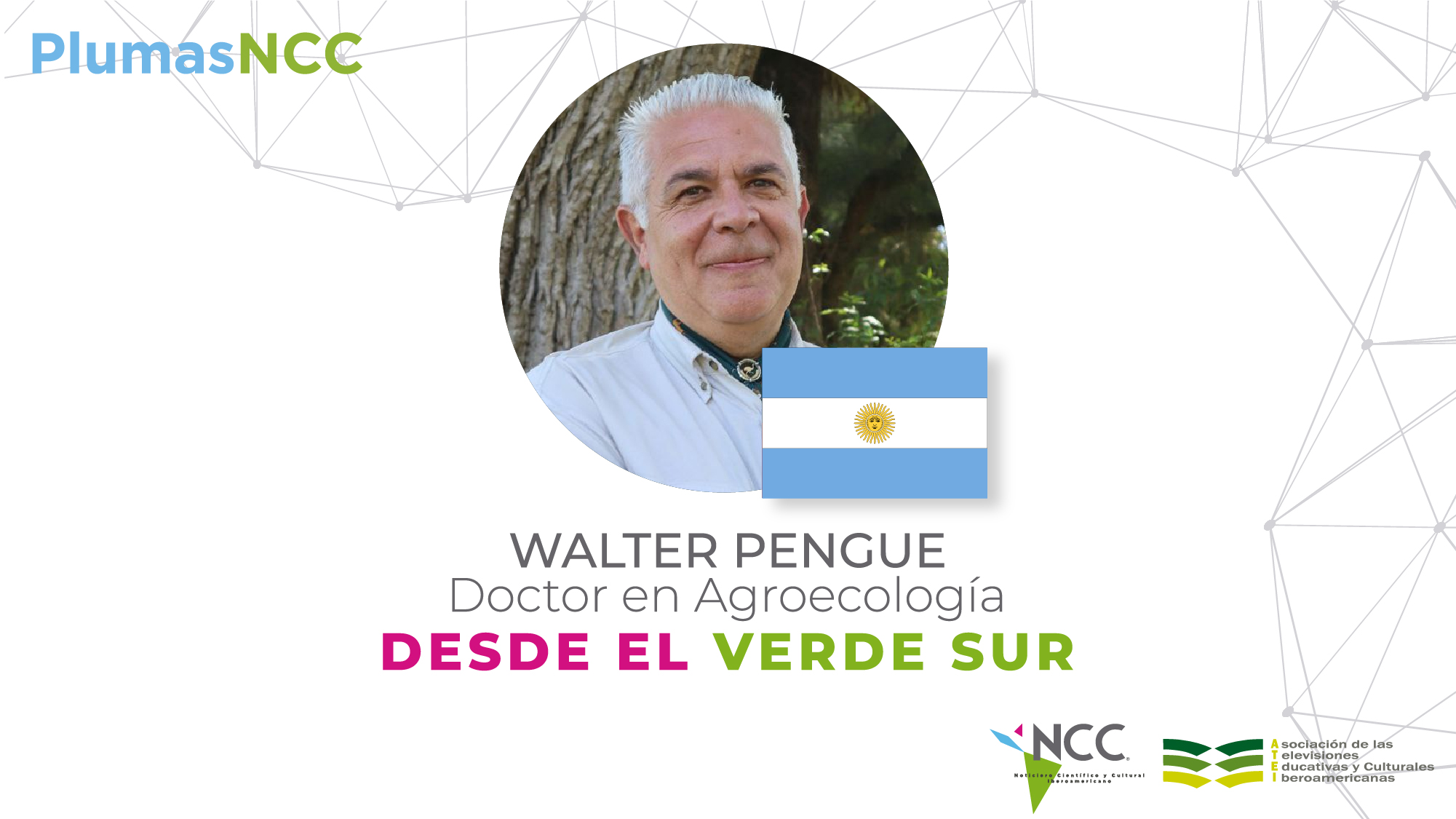Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
“En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.”
Mahatma Ghandi, (2 de octubre de 1869 y murió el 30 de enero de 1948).
La humanidad está ejerciendo una enorme presión sobre los recursos naturales. Tierra, agua y recursos genéticos están enfrentando una desenfrenada explotación que no sólo atenta contra ellos mismos, sino contra la propia especie humana.
Luego de décadas de análisis científico integral y enfoque global, los científicos alertan recurrentemente sobre estos impactos y acerca de la importancia de generar una transformación sustantiva tanto en las formas de producción, de explotación de la naturaleza y del consumo de los bienes y servicios que la misma nos ofrece.
Sin embargo, actualmente en lugar de ordenar procesos que pudieran beneficiar tanto a la generación actual como a las futuras, son varios los países que están levantando salvaguardas ambientales que pudieran contribuir a mitigar y en algunos casos prevenir la catástrofe ambiental y social que se avecina. Incluso en algunos casos, hasta la propia actividad industrial ha comprendido a cabalidad estos procesos y ha hecho ingentes esfuerzos por promover una transformación que les permita seguir produciendo como así también contribuir a beneficiar tanto el ambiente como la sociedad que le contiene. Hoy estos esfuerzos están también amenazados, por diatribas que, sin ningún sustento científico promueven falaces argumentos sostenidos directamente por planteos discursivos sin el más mínimo análisis científico.
Hasta el propio sistema financiero, viene haciendo esfuerzos interesantes por al menos, buscar ajustar variables ambientales a sus – muchas veces – ilógicas tasas de interés.
La caída de salvaguardas ambientales que fueron profundamente discutidas, pone en riesgo tanto la estabilidad ambiental global como regional y local. El caso de los suelos, es más que interesante. La promoción de la sobreexplotación de los mismos, más allá de su propia estabilidad, no sólo afecta esta base de sustentación de la humanidad sino su propia canasta de alimentos. Sobreeplotar un recurso, significa simplemente eso: agotarlo hasta su desaparición.
El costo generado por la intensificación y la agricultura industrial, ya ha sido planteado en estas columnas. La degradación y el agotamiento de los suelos, no se puede resolver solamente con la aplicación de fertilizantes sintéticos. Esto es incluso, contraproducente y costoso. Y por el otro lado, esa sobreexplotación pareciera buscar permitir que la misma – por producirse sobre un recurso de base privada – agotarlo hasta su extinción o bien en unas pocas generaciones.
Para ello, es necesario, considerar que el mercado solamente “ve” lo que tiene valor crematístico en el mismo y no los servicios y prestaciones que pueden cancelarse, con la desaparición de un recurso como lo es el suelo. Existen ya un conjunto de instrumentos financieros y de regulación, que al menos, buscan resarcir parte de los daños o bien, con los recursos obtenidos restaurar o mejorar por ejemplo, la estabilidad de los suelos.
La propuesta de contar con retenciones ambientales, en especial, aplicados “no con la mirada de la producción”, sino con la evaluación de los costos directos e indirectos del uso de un recurso natural, en especial el suelo, es prácticamente una obligación para un país que base, por ejemplo, su sustento en la producción agropecuaria y que piense continuar aprovechando sus recursos naturales, en especial, tierras y suelo, de una manera más o menos estable.
La retención ambiental, no es un castigo a la producción, cuando la primera está adecuadamente calculada. Y además es utilizada para gestionar el recurso involucrado en su mejor performance y sus flujos monetarios aprovechados para resarcir daños menores y prevenir otros mayores. También para contar con un fondo fiduciario frente a los seguros daños ambientales por venir.
La lista de impactos es demasiado larga e incontrastable con la realidad en todas las actividades extractivas (agricultura, petróleo, gas, minería, pesca). Y no ser pensadas como un castigo histérico a una forma de producción, para castigar a sus productores. Incluso así, pudo haberse claramente separado entre grandes, medianos y chicos, evitándose a la nación tantos costos y sinsabores.
La retención ambiental, es un instrumento de política ambiental, que bien utilizado, podría ser reconocido por la mayoría de los productores, las empresas genuinas de la industria, todos los actores sociales y los gobiernos de turno, como un elemento importante que ayude a sostener una producción sustentable, en aquellos territorios donde esto es viable, ordenar en aquellos donde no es legítimo hacerlo de una determinada manera y hacerse prohibitivo en aquellas ecorregiones donde es realmente inviable la producción sin destruir la base de recursos. Un ejemplo claro, responde a la enorme irresponsabilidad de permitir, aprovechando simplemente buenos precios internacionales y tierras baratas y gentes pauperizadas, la brutal expansión de la soja en el norte argentino. No fueron emprendedores, gobiernos y particulares quienes incursionaron y “abrieron fronteras”, sino temerarios, que ahora también fueron los primeros en abandonar el barco productivo del norte, a su suerte. O convertirse nuevamente en otra producción marginal, con mayores costos ambientales.
Las retenciones son la contracara de los subsidios que ahora mismo vienen pidiendo quienes más que frontera agropecuaria, abrieron heridas en cada hectárea deforestada, como viene sucediendo por ejemplo, en el norte de la Argentina. Solo una política ambiental y agropecuaria irresponsable puede pretender sostener con subsidios lo que la naturaleza ya ha negado y que la economía global solo sostuvo por algunos pocos años. La reflexión: la tendencia histórica del valor de las materias primas es hacia la baja…
Por supuesto, que para quienes promueven la explotación de los recursos, sin considerar las externalidades, la aplicación de una retención o impuesto a la exportación de materias primas es un sacrilegio. Pero es claro, que la sobreexplotación de un recurso (tierra, agua, petróleo, minerales) no les deja argumentos por considerar, cuando el usufructo responde a una acumulación coyuntural, que nos dejará sin recursos tanto a la generación actual como futura. Por otro lado, es un instrumento que dependerá de dónde, cómo, a quienes aplicar tal retención, cómo distribuir o no los beneficios, o simplemente facilitar la transferencia o un pasamanos de beneficios comunes a un conjunto reducido de una sociedad. Una economía podrida no beneficia, sino que perjudica al conjunto social (Pengue 2016).
Nuevamente ahora, cuando se tomó la decisión inconsulta constitucionalmente de quitar las retenciones, en rigor se debió haber avanzado en una legislación nacional sobre retenciones ambientales, que permitieran por un lado, regular el uso sustentable de los recursos, más allá de la cháchara de empresas privadas, semilleras, de fertilizantes, mineras sobre sus prácticas sustentables y del propio gobierno “amigable ahora con el medio ambiente”.
Sin embargo, bien administrada, la aplicación de una retención por la explotación de un recurso que como el suelo, pueda transformarse vía sobreexplotación en no renovable, puede ser un camino, para contribuir a regular su mejor uso. Por supuesto, que es imprescindible que para ello, se base su evaluación y cálculos en una instrumentación técnica que permita estimar adecuadamente su ponderación y necesidad. La retención ambiental es definitivamente un instrumento de política ambiental y de gestión sustentable del territorio.
Referencias
Pengue, W.A. (2016). La Economía Podrida. https://lavaca.org/notas/la-economia-podrida/
Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien
***
Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires. En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).
Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).
Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la ISEE. Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Actualmente es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa actualmente de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y vocal de su Consejo Directivo (2024/2026) y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios. Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).
Publicaciones
Todas sus obras pueden bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
Últimos libros
GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024). AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue
- NCC Radio – Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Proyecto devuelve conchas marinas al océano para restaurarlo - febrero 2, 2026
- NCC Radio Ciencia –Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Los manglares, guardianes de las costas y el medioambiente - febrero 2, 2026
- NCC Radio Tecnología –Emisión 348 – 02/02/2026 al 08/02/2026 – Mexicanos desarrollan sensores que detectan niveles de azúcar en sangre - febrero 2, 2026